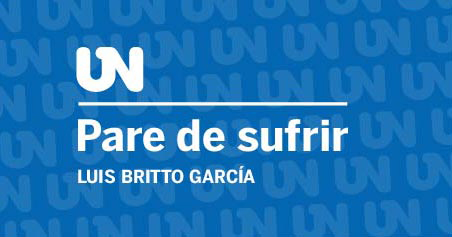
El 25 de febrero de 2024 el joven Aaron Bushnell, en su uniforme de miembro activo de la Fuerza Aérea estadounidense, se planta ante la embajada de Israel en Washington, grita “Liberen Palestina y paren el genocidio”, y se prende fuego.
Poco antes, el primero de diciembre de 2023 una mujer todavía no identificada envuelta en una bandera de Palestina se había incinerado ante el consulado de Israel en Atlanta, Georgia.
Darse o no darse muerte es la cuestión fundamental de la Filosofía, o si se quiere, de la vida. Las interrogantes llevan al suicidio, y el suicidio abre interrogantes.
No hay ser inteligente que no se haya formulado la pregunta de Hamlet: “¿Quién soportaría los azotes y desprecios del tiempo, el abuso del opresor, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del potentado, los insultos que sufre la paciencia, pudiendo darse la paz uno mismo con un puñal desnudo?”
Nunca se acabará de pensar sobre este extremo acto en el cual el sujeto es a la vez víctima, juez y verdugo, y la razón parece volverse su propia enemiga..
Todo suicidio es juicio de si mismo, pero también del género humano.
Parece el suicidio una renuncia al mundo, y sin embargo es a veces la más poderosa forma de intervenir en él. Sócrates acata una disparatada sentencia de muerte del Ágora de Atenas bebiendo la cicuta, y su voluntario sometimiento a ella inaugura la filosofía de Occidente.
El Rey de Roma Tarquino viola a la dama Lucrecia, ésta se suicida, y su muerte provoca una insurrección que acaba con la monarquía. Cleopatra cierra una guerra civil en Roma haciéndose morder por una víbora.
El drama nacional del Japón es Chushingura o Los 47 ronin, basado en un suceso de la época imperial. Lord Asano es injustamente obligado a suicidarse por una infracción de etiqueta; para vengarlo sus 47 capitanes obligan a suicidarse al culpable Kira Kosuke No Suké y a su vez se inmolan en reconocimiento de que las leyes éticas están por encima de las imperiales.
Esta cortante lógica se convirtió en eje de la cultura japonesa. En la Segunda Guerra Mundial, los Aliados arrasaban la población civil de las ciudades europeas y asiáticas con diluvios de bombas incendiarias y atómicas; los pilotos japoneses Kamikaze (Viento Divino) estrellaban sus aviones cargados de explosivos contra los acorazados enemigos.
Perdida la guerra, medio centenar de sus responsables se suicidaron en el puente Nijubashi. En la postguerra, el escritor Yukio Mishima intentó un golpe para restaurar los valores tradicionales, y al fracasar, en lugar de pedir auxilio o asilo a una potencia extranjera, cometió harakiri ante las tropas a las cuales había inútilmente arengado.
Todos tenemos un pequeño panteón de conocidos y desconocidos que se despidieron voluntariamente, sin dejar otra cosa que una colección de interrogantes. El número de los suicidas, como el de sus motivaciones, es inabarcable.
Pero también está la galería de quienes han expresado nítidamente motivos que a pesar de la distancia geográfica o cronológica son acusaciones o requisitorias.
Todavía recuerdo de muchacho la noticia escalofriante de la inmolación de un monje budista que en 1963 en Saigón se asperjó con gasolina y se prendió fuego para protestar contra los estadounidenses que intentaban incinerar con napalm a todo el pueblo vietnamita. Querría saber cómo borrar el recuerdo de la fotografía de una niña asiática corriendo desnuda con los ojos llenos de lágrimas y la piel de quemaduras.
En noviembre de 1965 el joven estadounidense Jim Morrison se quemó vivo ante el Pentágono para protestar por las fechorías que sus compatriotas ejecutaban arrojando bombas incendiaras contra un pueblo inocente y casi indefenso. Por casualidad, el sitio de su sacrificio daba a la ventana del responsable de la política exterior, Robert MacNamara. El mismo que durante la Segunda Guerra Mundial diseñó el operativo de las “tormentas de fuego” para carbonizar enteras ciudades sin objetivos militares. “Nos hubieran condenado como criminales de guerra, si hubiéramos perdido”, declaró como única explicación de la conversión en cenizas de centenares de miles de no combatientes.
Morrison no fue el único estadounidense en inmolarse en protesta contra la infame guerra de Vietnam. En demoledor artículo, Ann Wright cita otros conciudadanos que se sacrificaron con la misma intención. En marzo de 1965 la anciana cuáquera de 82 años Alice Herz se prendió fuego en Detroit, para oponerse a “la carrera armamentista y a un presidente que usa su alto cargo para destruir naciones pequeñas”. En noviembre de 1965 el trabajador católico Roger La Porte se incineró en la Plaza de las Naciones Unidas en Nueva York, dejando una nota en la cual declaraba “Estoy contra la guerra, contra todas las guerras. Hago esto como un acto religioso”. En octubre de 1967 Florence Beaumont se dio fuego ante el Edificio Federal en Los Ángeles; su viudo declaró que “Florencc tenía un fuerte sentimiento contra la carnicería en Vietnam”. En mayo de 1970, el joven estudiante George Winne se incineró en la Plaza Revelle, de San Diego, junto con un cartel que imploraba “en el nombre de Dios, terminen esta guerra” (https://www.globalresearch.ca/why-would-anyone-kill-themselves-stop-war-aaron-bushnell-others-ann-wright/5850851). .
En abril de 2015 el joven Leo Thornton se suicidó de un tiro en el Jardín Este del Capitolio, con un cartel que pedía “Pongan impuestos al 1%”, es decir, a la oligarquía que posee más de la mitad del mundo. ¿No deberían seguir su ejemplo las autoridades de nuestra región que sistemáticamente eximen de todo impuesto al capital extranjero?
Desgarradora paradoja la de un mundo en el cual los mejores deban darse muerte para incitar a elegir la vida a los indiferentes.
Cenizas son, pero tendrán sentido / Polvo serán, más polvo enamorado, dice Francisco de Quevedo y Villegas de sus propios restos, a las cuales ni la muerte redimirá de un amor inconmovible.
Cenizas son estos mártires, pero acaso más vivas que los genocidas que desde sus Estados Mayores, sus motoblindados o sus bombarderos no son más que la perfecta encarnación de la muerte.
