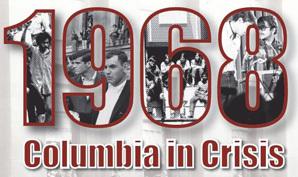
Por extraordinaria que haya sido la revuelta, hoy constituiría probablemente asunto de interés sólo para los antiguos alumnos que van envejeciendo de no guardar relación con transformaciones mayores que han dejado honda huella en la sociedad norteamericana. Pero la revuelta de 1968 fue tanto símbolo de su tiempo como anticipo de lo que estaba por venir. En el medio siglo transcurrido desde entonces, las demandas de las minorías y los cambios sociales que aparecieron primero entre los jóvenes han provocado una furiosa reacción y han dividido Norteamérica siguiendo divisorias raciales, culturales e ideológicas. Con frecuencia, la reacción en contra ha sido mayor que las fuerzas favorables al cambio; desde luego, el impulso radical de finales de los 60 se dispendió en buena medida en pocos años.
Hoy los campus se encuentran de nuevo inmersos en el conflicto político en cuestiones tales como las de la raza y la libertad de expresión. Las manifestaciones recientes no han llegado a las de los 60 en volumen y repercusiones en el país; los choques sobre libertad de expresión que surgieron en Berkeley el año pasado no fueron ni de lejos tan significativos como el movimiento en pro de la libertad de palabra de mediados de los 60 en Berkeley. Las tendencias en las actitudes de los estudiantes, sin embargo, muestran un retorno al patrón de esa época. De acuerdo con un sondeo nacional de estudiantes universitarios de primer año llevado a cabo anualmente por el Instituto de Investigación de la Educación Superior [Higher Education Research Institute] de la UCLA [Universidad de California en Los Ángeles], la proporción de estudiantes que se describían como “liberales†o de “extrema izquierda†cayó desde por encima del 40 % en 1971 a la mitad de ese nivel en 1980. Pero la proporción liberal/extrema izquierda ha aumentado desde entonces, llegando en 2016 al 35 %, lo más que se ha aproximado a su antiguo máximo. Con el decaer de los del término medio, y cuando la proporción de los que se identificaban como “conservadores†o de “extrema derecha†se mantiene constante, los campus están hoy más polarizados que nunca en los 51 años transcurridos desde la encuesta de la UCLA.
Ciertamente, tanto los estudiantes universitarios como la sociedad norteamericana han cambiado mucho desde los años 60. Los estudiantes de hoy son bastante más diversos étnicamente: en la misma Columbia, los blancos no latinos componen sólo el 39 % de los ciudadanos norteamericanos del curso más reciente. El estudiantado de Columbia y las demás universidades de la Liga de la Hiedra ya no excluye a las mujeres, como hacían casi todas en 1968. Lo destacado de cuestiones como la inmigración, el racismo, la igualdad de género y las agresiones sexuales no debería constituir sorpresa alguna. Las mujeres predominan hoy en la izquierda. Cuando la UCLA comenzó a encuestar a los estudiantes, las mujeres eran más conservadoras que los hombres. Hoy son más liberales.
Pero si la demografía, los problemas y las posturas son diferentes, hay paralelos entre los polémicos campus de los 60 y los de hoy. Una vez más existe una izquierda que resurge en un país amargamente dividido. Eso no significa decir que los decanos universitarios necesiten seguridad adicional ni que los presidentes tengan que ponerles cerraduras nuevas a las puertas. Se trata de un momento, sin embargo, en el que volver de nuevo sobre los acontecimientos de hace cincuenta años en Columbia podría ser instructivo para pensar en lo que está pasando ahora.
Los problemas que ocupaban los titulares e impulsaban las protestas a escala nacional en los 60 —la injusticia racial, la guerra de Vietnam, las normas tradicionales y los sistemas de autoridad que la nueva generación consideraba arcaicos e insensibles — eran también las preocupaciones que se encontraban en el corazón de la revuelta de 1968. Resultó que Columbia era el lugar en el que convergían el movimiento de expresión (por entonces un movimiento en favor del poder negro), un movimiento antibelicista radicalizado y la rebelión cultural.
Organizativamente, la revuelta de 1968 fueron dos en una, resultado de una incómoda coalición entre la Student Afro-American Society (SAS) y los radicales organizados a través de la sección en Columbia del Students for a Democratic Society (SDS). Aunque los dos grupos estaban de acuerdo en demandas conjuntas, era distinto el orden del día subyacente de cada una.
Para los estudiantes negros, la exigencia clave era que la Universidad detuviera la construcción de un gimnasio en el cercano Parque Morningside, proyecto al que se oponían muchos de los líderes de Harlem. Diseñado con una entrada trasera que daba a Harlem, lo que ofrecía a la comunidad acceso a una parte separada de las instalaciones, el gimnasio se convirtió en símbolo perfecto de la desigualdad y el racismo. “Gym Crow,†[juego de palabras con “Jim Crowâ€, nombre popular de las leyes y prácticas racistas posteriores a la Guerra Civil] lo llamaron quienes protestaban.
El primer día de las protestas, después de marchar sobre la Low Library (edificio administrativo central) y el emplazamiento del gimnasio, manifestantes tanto blancos como negros ocuparon Hamilton Hall, aprisionando al decano de los estudiantes de grado, Henry Coleman, en su oficina. Esa noche, sin embargo, los líderes de la SAS echaron a los estudiantes blancos, les dijeron que se fueran a ocupar su propio edificio y bloquearon Hamilton. El papel de los estudiantes negros en la revuelta creó pánico en la administración, que dudó durante días si llamar a la policía por temor de que un asalto al Hamilton desencadenaría una revuelta en Harlem. Pero los estudiantes estaban decididos a ser a la vez respetables y militantes. Liberaron enseguida al decano, mantuvieron limpio y ordenado Hamilton Hall y finalmente se avinieron a ser detenidos sin resistencia de forma que preservaran su dignidad.
Los radicales blancos no se mostraron tan contenidos. Después de que los echaran de Hamilton, irrumpieron en la Low Library, donde ocuparon la oficina del presidente Grayson Kirk, pusieron los pies encima de su mesa de despacho, se fumaron sus cigarros y revolvieron sus efectos y archivos personales. Durante los días siguientes, grupos adicionales ocuparon otros tres edificios de la Universidad, estableciendo “zonas liberadas†en las que podían gozar de verdadera libertad debatiendo durante horas ideas radicales, mientras las “chicas†de Barnard (la facultad femenina asociada a Columbia) se ocupaban de la responsabilidad primordial de la comida y labores domésticas. El liderazgo radical, como la misma Columbia, era todo masculino.
Aparte de oponerse al gimnasio, los radicales blancos se centraron en la complicidad de la Universidad con la guerra, exigiendo que Columbia cortara sus lazos con el Instituto de Análisis de la Defensa [Institute for Defense Analysis], un consorcio inter-universitario para la investigación de Defensa. Aunque la Universidad insistía en que debía permanecer neutral en materia política, los radicales insistían en que su papel en la investigación militar demostraba que no lo era. Entre otras demandas se contaba la de amnistía general para todos los manifestantes, así como adherirse en toda sanción en el futuro a los “baremos del debido proceso†en audiencia abierta ante los profesores y los estudiantes. La demanda de un juicio justo implicaba un rechazo de la autoridad de la Universidad a la hora de actuar in loco parentis (autoridad que Barnard estaba ejerciendo en aquel entonces en un procedimiento disciplinario contra una estudiante a la que se había descubierto viviendo con un hombre de Columbia fuera del campus).
Conseguir las demandas concretas de la huelga no era, sin embargo, lo que buscaban los líderes. Se consideraban a sí mismos vanguardia revolucionaria en apoyo de insurgentes de todo el mundo, entre ellos el Viet Cong, y su meta consistía en desenmascarar a la Universidad como agente de opresión con el fin de radicalizar e inspirarles para que se unieran a la lucha revolucionaria.
Los radicales apenas sí constituían una mayoría de los estudiantes de la universidad de Columbia. Desplegados en su contra había contramanifestantes, la mayoría de ellos atletas, continuamente apremiados por decanos y entrenadores a “dejarlo enfriar†para que el campus no degenerase en violencia arbitraria. Muchos otros, con simpatía variable, se quedaron en los márgenes. El profesorado se interponía entre manifestantes y contramanifestantes y trataba infructuosamente de mediar entre los radicales y la administración.
Una dirección universitaria más diestra podría haber gozado de mayor apoyo de estudiantes y profesorado. En una entrevista sobre el papel de los estudiantes en la toma de decisiones de la Universidad un año antes de la revuelta, un administrador le había dicho a un reportero del Spectator, el periódico estudiantil, “Que los estudiantes voten ‘sí’ o ‘no’ en una determinada cuestión es para mí como que me digan que le gustan las fresasâ€. Los estudiantes que podían haber querido utilizar algún canal no tenían canales a los que recurrir. La administración también consiguió enajenarse al profesorado que trató de llegar a un acuerdo durante la crisis. En los momentos de coyuntura crítica, los máximos administradores y los consejeros publicaron declaraciones que minaban la credibilidad de los mediadores ante los dirigentes de la huelga. En defensa de su decisión de llamar a la policía, Kirk afirmó que había actuado en nombre de todas las universidades. Conceder una amnistía a los estudiantes “habría supuesto un golpe casi fatal†a la educación superior norteamericana.
La dirección de los SDS, cierto es, no tenía ningún interés en llegar a un compromiso, pues traer a la policía ayudaría a radicalizar a los estudiantes. Como recalcó entonces el desaparecido Allan Silver, profesor de Sociología, los SDS y la administración se encontraban ligados por una relación de “cooperación antagonistaâ€. Ambos se veían como instrumentos de una causa más elevada que volvía imposible hacer concesiones.
Al final, por supuesto, las esperanzas de revolución de los líderes de los SDS se vieron defraudadas, aunque la revuelta tuvo efectos concretos. El gimnasio se construyó en otra ubicación, en lugar del Parque de Morningside, y la Universidad introdujo cambios en su gobernación para demostrar mayor receptividad a una mayor participación. Quizás el resultado más significativo fue una nueva comprensión de la relación de la Universidad con sus estudiantes, que quien mejor explicó fue la antropóloga Margaret Mead, veterana asociada del Departamento de Antropología de Columbia.
En un ensayo publicado ese otoño, Mead escribía que los acontecimientos de Columbia señalaban el final de una época en la que se trataba como niños a los estudiantes y se les concedían “privilegios e inmunidades especiales por parte de los autoridades civilesâ€. Al llamar a la policía, la Universidad había revocado su “tradicional pretensión de protección y disciplina de sus propios estudiantesâ€. Aunque mucha gente se sintió indignada, Mead sostenía que era hora de derogar ese viejo pacto: “Ya no resulta apropiado que se trate a los estudiantes como un grupo privilegiado y protegido que, a cambio de esta posición especial, se abstenía de actividad política de cualquier género, se sometía a la reglamentación de su vida privada, y se arriesgaba a ser expulsado por cualquier tipo de infracción menor de una serie de reglas obsoletasâ€. Una vez que se tratara a los estudiantes como adultos, concluía Mead, tendrían que formular “demandas socialmente responsables†y adquirirían “la educación en la vida real que, según sus quejas, les niega la universidadâ€. Fue una especie de revolución, aunque no la que tenían en mente los radicales.
Así que ¿estamos otra vez de nuevo en 1968? No es el caso.
Pero 2018 es también un momento en el que los norteamericanos están en desacuerdo unos con otros, los jóvenes se sienten ajenos al gobierno y la chispa precisa podría prender en disturbios y enfrentamientos sangrientos. Igual que las universidades se vieron arrastradas a los conflictos de los 60, así se ven empujadas a las controversias de hoy. Hace cincuenta años, los estudiantes exigían que las universidades se desprendieran de cualquier pretensión de neutralidad y se opusieran a la guerra de Vietnam; hoy exigen que las universidades adopten una posición sobre la inmigración, sirvan de santuarios a los indocumentados y protejan a sus Dreamers [nombre dado a los jóvenes de familias inmigrantes ilegales que ya han hecho toda su vida en los EE.UU.]. En los años 60, la política nacional tenía implicaciones personales para la gente en edad universitaria, debido al riesgo de verse reclutada para luchar en Vietnam. Hoy en día, la administración de Trump tiene implicaciones personales para muchos estudiantes, que, aunque sean blancos, heteros y nacidos en el país, conocen a otros que viven temiendo la deportación o el acoso debido a su minoría o a su estatus de inmigrante.
En campus con diversidad social, la raza y la diversidad no son únicamente cuestiones abstractas sino realidades prácticas de la vida diaria. De modo semejante, los problemas políticos relativos al género y la sexualidad —la igualdad de las mujeres, los derechos de los homosexuales, la disconformidad de género, el acoso sexual — tienen un significado directo y personal. Al contrario de lo que apuntan ciertos observadores, no se trata simplemente de “políticas de identidad†que denigrar por comparación con las grandes cuestiones públicas de los años 60. Son parte de la misma lucha por la igualdad. Movimientos como Black Lives Matter, #metoo y #timesup constituyen hoy la última fase de crecientes reclamaciones de respeto en igualdad. Desde la perspectiva de género, la revuelta de 1968 tuvo lugar en una antigua era retrógrada, pero muchos radicales de la época creyeron que “lo personal es político†para descubrir luego que tenía más hondas posibilidades de lo que habían entendido en principio.
En algunos aspectos, se han invertido los papeles de izquierda y derecha. En los años 60, el liberalismo de las universidades era atacado por la izquierda; hoy lo ataca con más frecuencia la derecha. En los años 60, los radicales de izquierdas recurrían a acciones y lenguaje provocativos para desenmascarar a las universidades como instituciones represivas. Hoy los oradores de la “alt-right†van a los campus con la esperanza de que sus provocaciones desenmascaren también la hipocresía liberal de la libre expresión. El juego funciona sólo gracias a la cooperación antagonista: por ejemplo, cuando los estudiantes progresistas exigen que se prohiba hablar a determinados oradores con el fin de mantener el campus como “espacio seguroâ€, protegido de aquellas ideas y palabras que les ofenden. Sugiere eso que desean que vuelva el viejo orden cuya muerte certificó Mead hace medio siglo.
Uno de los esplendores de la universidad es que no se trata de un espacio seguro en ese sentido especialmente protector. Si bien las aulas de clase necesitan urbanidad y una mano rectora, el foro público del campus, no. Esa es la parte buena del enfrentamiento político en el campus. Puede resultar tan educativo como un seminario y suponer, de hecho, una inmersión más profunda en la argumentación política de la que pueden proporcionar habitualmente las aulas. Y aunque no deberíamos imaginar la revuelta de 1968 bajo una luz demasiado amable, éste fue su lado positivo. Si prestáramos atención, podríamos aprender mucho. Los estudiantes de hoy pueden hacer otro tanto.
Fuente:
Traducción:Lucas Antón
