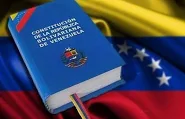
Por: Moises Durán | | Versión para imprimir
Invocar el cumplimiento de la Constitución de 1999 se ha convertido, para diversos sectores democráticos de la sociedad venezolana, en una línea política, una consigna e incluso en una estrategia orientada a recuperar el horizonte institucional y jurídico-normativo de un país asolado y arrinconado por el autoritarismo y la arbitrariedad. El planteamiento no es nuevo, por supuesto. Con distinta intensidad, ha sido expresado desde hace muchos años, particularmente cuando la conducta desplegada por el Poder Ejecutivo, en los primeros años de la denominada «Revolución Bolivariana», comenzaba a mostrar signos claros de desviación o intentos soterrados de burlar la Constitución.
Sin embargo, a partir de 2013, la exigencia de que el Estado cumpla la Constitución —en un contexto donde avanzaba claramente hacia la autocracia— se fue haciendo más explícita. Así, por ejemplo, a principios de 2016 nació la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, y esta demanda comenzó a intensificarse en el discurso de la sociedad civil, de los partidos y organizaciones de oposición, e incluso por parte de instancias y organismos internacionales.
Por razones más que evidentes, a partir del 28 de julio de 2024 esta exigencia cobra dimensiones generalizadas. En las últimas semanas, hemos visto un reforzamiento de esta idea, al punto de erigirse con renovado vigor una consigna tan potente como paradójica: «exigir el cumplimiento de la Constitución de 1999».
Varios foros se han realizado —y siguen realizándose— en el marco de este debate, particularmente desde sectores de la oposición democrática de izquierda y, en general, desde voces del progresismo venezolano. A este contexto, marcado por el acelerado proceso de autocratización ya mencionado, se suma la intención del gobierno de Maduro de promover una «Reforma de la Constitución», con el supuesto objetivo de «ampliar la democracia, definir el perfil de la sociedad, construir y definir claramente las bases de la nueva economía; tres elementos».
Se entiende que, en realidad, se trata de un nuevo esfuerzo del Partido-Estado por modificar elementos esenciales de la arquitectura político-institucional formal del país y consagrar constitucionalmente el modelo autocrático ya existente de facto, utilizando para ello, de forma retorcida e interesada, los recursos contenidos en la propia Constitución.
Frente a la propuesta del régimen político, voces como la del Dr. Juan Carlos Apitz, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Derecho de la UCV han sostenido que tal iniciativa es innecesaria:
«Si lo que se quiere es más democracia, no hace falta un cambio constitucional. Esta constitución tiene suficiente soporte normativo para permitir un cambio de democracia a una democracia mucho más participativa. De lo que se trata aquí es de cumplir la constitución. Si queremos democracia participativa, con cumplir esta constitución es suficiente.»
Más o menos en la misma orientación, el Prof. Jesús Puerta ha señalado que:
«…más que buscar reformarla, continuando esa terrible tradición de «inventar» una nueva para complacer al tirano de turno, lo que se impone, a la razón y a la conveniencia del pueblo, es exigir su cumplimiento e impedir que se le continúe violando o neutralizando…»
Pero cabe preguntarse, con la mayor honestidad política y rigor crítico: ¿Tiene sentido exigirle al actual régimen que cumpla con una constitución que, de hecho, fue derogada en la práctica? ¿No es esa exigencia, en el fondo, una forma de solicitarle al régimen que se disponga anegar las bases mismas sobre las que se sostiene su poder despótico hoy en Venezuela?
En estas notas sostenemos que el dilema entre cumplir o reformar la Constitución es, en el actual contexto venezolano, un falso dilema. El poder que gobierna Venezuela desde hace más de una década no puede someterse al orden constitucional de 1999 sin socavar los propios cimientos sobre los que se ha construido, pues su permanencia se basa en la negación sistemática de los principios que dicha Carta Magna consagra.
No se trata, por tanto, de un incumplimiento accidental ni de una desviación corregible. La solicitud de que el régimen retome el cauce institucional implica demandarle, sin presión externa alguna, que promueva una transformación estructural del Estado y emprenda un proceso voluntario de redemocratización. Se le exige al mismo aparato que vació de contenido las garantías constitucionales —y que solo las conserva como retórica y decorado institucional— que retorne a una legalidad que ha sido anulada en los hechos.
En consecuencia, no se trata de elegir entre conservar o reformar un texto legal ya derogado de facto, sino de comprender el valor político que puede asumir la Constitución como símbolo de resistencia, como herramienta de denuncia y como promesa de una república aún inexistente, pero posible y por construir.
El vaciamiento constitucional como condición de ejercicio autoritario del poder
La Constitución de 1999 fue, en su momento, una propuesta de ruptura con el viejo orden, nacida de la crisis terminal del sistema político surgido en 1958. Su redacción, referendo y aprobación marcaron un punto de inflexión en la historia jurídica y política del país, incorporando derechos sociales, mecanismos participativos y principios democráticos que la hicieron, en palabras de muchos, una de las cartas magnas más avanzadas y progresistas de América Latina y aun, del mundo.
Sin embargo, desde hace más de una década, ese marco normativo ha venido siendo sistemáticamente desmantelado. Lo que se ha impuesto en su lugar es un régimen que conserva sin mucho entusiasmo la fachada constitucional como decorado institucional, pero que ha vaciado su contenido sustantivo. Entre las violaciones más evidentes se encuentran:
- El principio de soberanía popular (Art. 5) ha sido sistemáticamente burlado mediante elecciones totalmente vaciadas de garantías mínimas, inhabilitaciones políticas, impedimentos masivos a la participación de millones de electores dentro y fuera de Venezuela; el uso abusivo y escandaloso de los recursos financieros y logísticos del estado para beneficiar al oficialismo; las modificaciones deliberadas de la arquitectura electoral el control absoluto del poder electoral por parte del poder ejecutivo, entre las múltiples irregularidades que ya son costumbre en el ámbito electoral.
- Las garantías judiciales y derechos civiles (Arts. 43-70) han sido lesionados severamente, conculcados o eliminadas de facto mediante detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y una política de criminalización y acoso a toda forma de disidencia real.
- Los derechos sociales (Arts. 75-97), totalmente desconocidos y convertidos en letra muerta frente a una economía colapsada y un aparato estatal cooptado por redes clientelares, que, entre otras cosas, eliminó de facto hasta el concepto de salario.
- La Fuerza Armada Nacional (Art. 328) Y en general, todas las fuerzas de seguridad del Estado, que debería ser profesional y no deliberante, actúa hoy como un brazo político del poder, juramentada ideológicamente leal al proyecto chavista.
Este desmontaje sistemático no ha sido un desvío accidental, un simple fallo circunstancial y menos una desviación corregible. Ha sido, por el contrario, una operación estructural: el vaciamiento constitucional se ha convertido en una forma de ejercicio del poder político, y el sustento mismo de un autoritarismo que simula legalidad para blindar la concentración del y el mantenimiento del poder.
El Estado de excepción como régimen: una normalidad invertida
La noción de estado de excepción permanente, desarrollada por Giorgio Agamben, resulta particularmente útil para caracterizar el tipo de legalidad suspendida que impera en Venezuela. En efecto, la excepción ha dejado de ser una herramienta extraordinaria para devenir norma de funcionamiento del régimen. Agamben sostiene que «el estado de excepción tiende a presentarse cada vez más como el paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea» (Agamben, 2005, p. 25). En nuestro caso la Constitución de 1999 no ha sido formalmente abolida, pero sí anulada, desconocida y desplazada en su eficacia normativa. El derecho positivo continúa existiendo como marco formal, pero su aplicación es selectiva, instrumental y subordinada a los intereses del poder ejecutivo. Tal como advertía Carl Schmitt, «soberano es quien decide sobre el estado de excepción» (Schmitt, 2009. p. 9). En la Venezuela contemporánea, esa soberanía ha sido expropiada al pueblo y reabsorbida por una estructura de poder fáctico que opera al margen del principio de legalidad, aunque sosteniendo una narrativa según la cual, todo cuanto hace es perfectamente legal y constitucional.
Desde esta perspectiva, la exigencia de cumplimiento de la Constitución, si bien legítima en términos normativos y loable en términos éticos, resulta impracticable en la realidad política actual, por cuanto equivale a pedirle al régimen que desmonte la arquitectura que sostiene su dominación. Lejos de ser una exhortación moral o legal, esta exigencia se convierte en una paradoja: la vigencia plena de la Constitución haría inviable la continuidad del régimen.
Quienes defienden que la Constitución debe ser respetada y aplicada en su integridad, basan su reclamo en el argumento de que exigir su cumplimiento permitiría rescatar el hilo constitucional sin caer en el ciclo de reformas constantes. Pero esta visión —aun siendo justa— parte de un supuesto erróneo: que el poder tiene incentivos para respetar normas que lo limitan. La teoría del autoritarismo, desde Juan Linz hasta Dahl y O’Donnell, ha mostrado fehacientemente que los regímenes autoritarios no se transforman por presión normativa, sino por colapsos, fracturas internas o transiciones forzadas. Menos aun si tal presión normativa es apenas un quejido sin fuerza que lo respalde: «La legalidad no es una cualidad intrínseca del poder, sino un límite que le es impuesto desde fuera.» Ferrajoli, 2005.
Porque entre otras cosas, el cumplimiento de la Constitución implicaría:
- Elecciones libres, justas, trasparentes, verificables auditables, y por supuesto, con resultados vinculantes.
- La restitución de los poderes públicos en su integridad: de su autonomía, de su separación y de su independencia.
- La despartidización de la Fuerza Armada y la vuelta del personal militar a su tarea esencial.
- La plena vigencia del pluralismo político y la alternabilidad política real.
- El respeto absoluto por los Derechos Humanos consagrados en la Constitución y en otros instrumentos normativos internacionales y el castigo implacable de aquellos que los han violado.
Todo ello es incompatible con la lógica de supervivencia del régimen actual. En consecuencia, la propuesta de «cumplir la Constitución» termina siendo una consigna impotente si no se acompaña de una estrategia que confronte materialmente las bases de sustentación del poder autoritario.
Aunque al menos esto es meridianamente claro desde finales de 2015, en Venezuela, la represión postelectoral de 2024, miles de detenidos según la propia fiscalía y organizaciones como el Foro Penal, evidencia fuera de toda duda razonable, que el régimen prioriza su supervivencia por encima de cualquier legalidad.
Por último, y no menos importante, hay quienes llegan al extremo de plantear una suerte de «borrón y cuenta nueva» como propuesta de reinstitucionalización del país. Un pedimento al régimen político de que se comprometa a partir de ahora con el cumplimiento de la constitución, y que olvidemos lo pasado. Quienes promueven esta tesis extrema, promueven también sin saberlo, -o peor aún, a sabiendas-, la más obscena impunidad frente la inmensa cantidad de delitos cometidos desde el ejercicio del poder, muchos de los cuales son abiertas violaciones a los DDHH, delitos de Lesa Humanidad, y toda clase de violaciones a la Constitución o a las leyes. Tal impunidad está expresamente prohibida por la propia carta magna en su (arts. 29, 271 y 350) que dicen defender, y promover su desconocimiento, entra en abierta e insuperable contradicción con la idea de «defender y aplicar la constitución».
La Constitución como herramienta de lucha simbólica
Todo lo anterior no significa que la Constitución carezca de valor y que quienes nos oponemos a este régimen debamos desecharla. En contextos autoritarios, la apelación al orden constitucional puede ser un gesto subversivo profundamente radical, desde la perspectiva de la lucha cívica por la reconstrucción de un régimen democrático. Una forma de interpelar el poder desde su propio lenguaje. No porque se espere que el régimen la acate, sino porque permite evidenciar su ilegitimidad y la ignominia de su continua violación. Autores como Luigi Ferrajoli y Norberto Bobbio han reivindicado el constitucionalismo como horizonte normativo frente a la arbitrariedad del poder político. En ese marco, el texto constitucional funciona como dispositivo de denuncia, como referente de una legalidad traicionada, y como bandera para construir nuevas legitimidades. Es un símbolo de memoria, pero a la vez, la promesa de un orden democrático por construir., más que un simple código operativo.
Es por ello que la simple demanda de cumplimiento de lo contenido de la CRBV, no puede hacerse sin una consideración explícita acerca de si Venezuela puede aún considerarse una república constitucional o un Estado de derecho o no. Hasta ahora, la crítica parece detenerse en el plano puramente normativo, sin profundizar en la dimensión institucional del autoritarismo.
La dicotomía entre cumplir o reformar la Constitución se rebela entonces como falsa, pues encubre un hecho central: la Constitución solo podría ser restituida en el marco de un nuevo régimen político, posterior a una transición política que desmonte de cabo a rabo el autoritarismo vigente, y tal cosa no ha ocurrido, por lo que, por muy loable que luzca, carece de sentido tal demanda, en los términos, -insisto-, puramente normativos en los que parece presentarse.
No es el objeto de estas notas elucubrar acerca de cómo tal escenario pudiera ser posible: si mediante una transición negociada basada en pactos que garanticen la salida del régimen y la apertura democrática. O a través de una ruptura institucional o colapso, (escenario más inestable pero posible en condiciones extremas), o si mediante un nuevo proceso constituyente, una vez restaurado un mínimo de institucionalidad democrática, que revise críticamente las virtudes y límites del pacto de 1999, o alguna otra posible vía. Lo que sí parece cierto es que hasta que eso ocurra, defender la Constitución tiene sentido no como clamor ingenuo por su cumplimiento, sino como parte de una lucha por restituir su vigencia desde la confrontación política, la denuncia jurídica y la movilización ciudadana.
Como sea, es esencial eludir el doble riesgo implícito en esta situación: por un lado, el fetichismo normativo que insiste en la vigencia de una Constitución jurídicamente abolida en los hechos; y por el otro, el cinismo político que considera inútil toda apelación al derecho. Ambas posturas resultan limitadas, contraproducentes y absolutamente inútiles a los fines de restaurar un régimen mínimamente democrático en Venezuela.
La Constitución de 1999 sobrevive hoy como una ruina valiosa: no como documento legal vigente, sino como el símbolo más emblemático de un pacto traicionado, y como horizonte de una república aún por (re) construir. Pretender su cumplimiento bajo un régimen que vive de su anulación es una ingenuidad estratégica imperdonable. Pero invocarla como dispositivo de lucha, como promesa incumplida que interpela al poder y moviliza a la ciudadanía, puede ser un acto de profundo radicalismo democrático. En nuestra opinión, el dilema entre cumplir o reformar se revela como falso. La verdadera tarea es restaurar las condiciones de posibilidad de una vida constitucional, y desde allí, (solo desde allí) decidir colectivamente si esa Constitución debe ser rescatada o superada.
Alguna bibliografía revisada para la elaboración del presente trabajo…
Agamben, G. (2005). Estado de excepción. Homo Sacer II, I, Adriana Hidalgo Ed.
Asamblea Nacional. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ediciones de la Asamblea Nacional. 1999. https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/botones/constitucion-nacional-20191205135853.PDF
Bobbio, N. (1986). El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica, p. 23.
Ferrajoli, L. (2005). Derecho y razón: teoría del garantismo penal. Trotta.
Puerta, J. (09-04-2025). Una constitución para cumplirla. https://www.aporrea.org/actualidad/a340191.html
Schmitt, C. (2009). Teología política (2.ª ed.). Trotta
